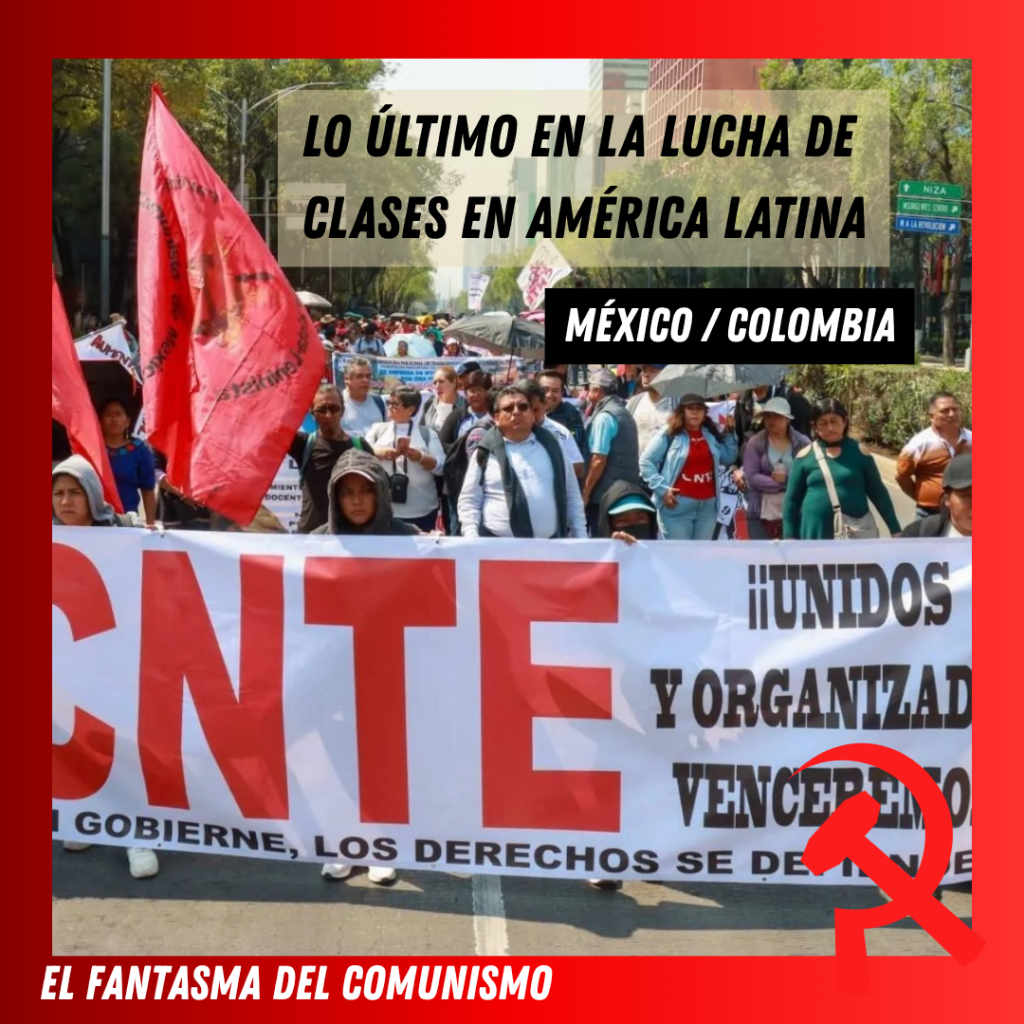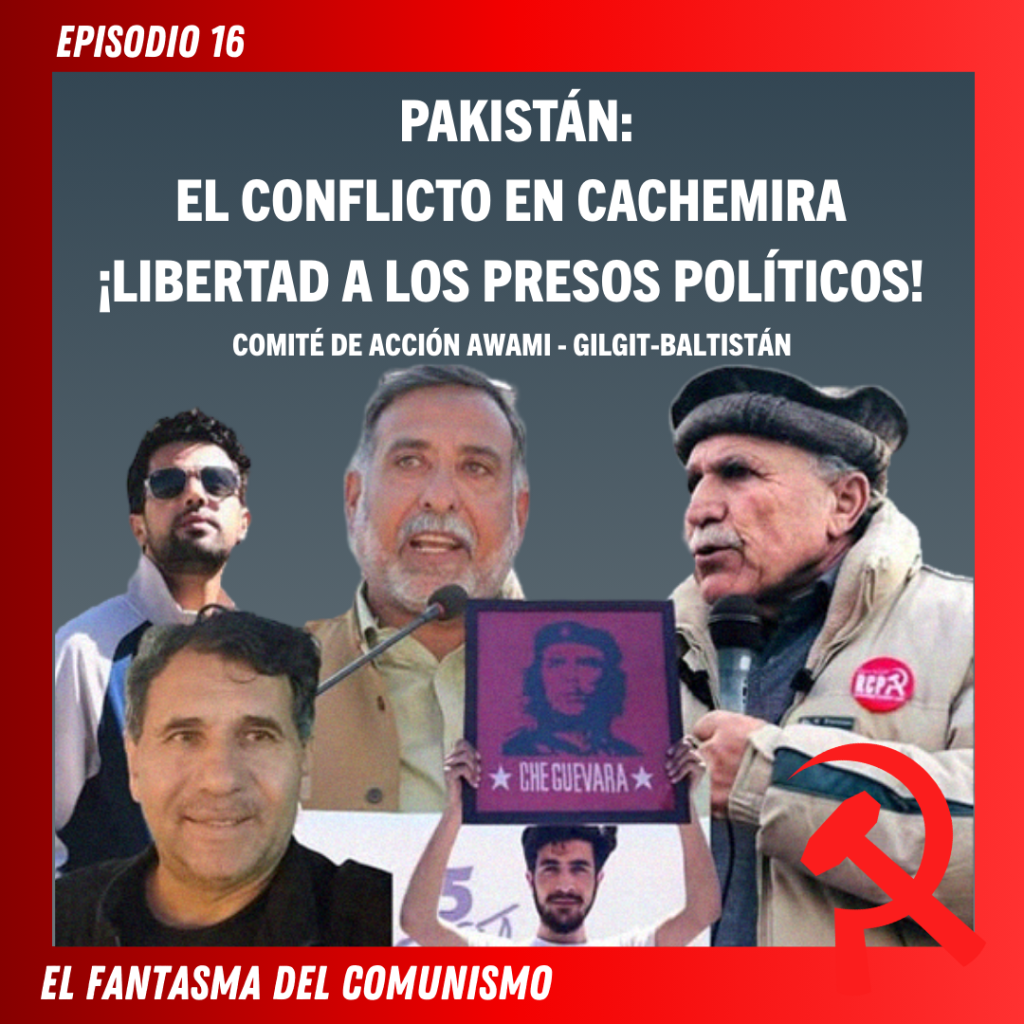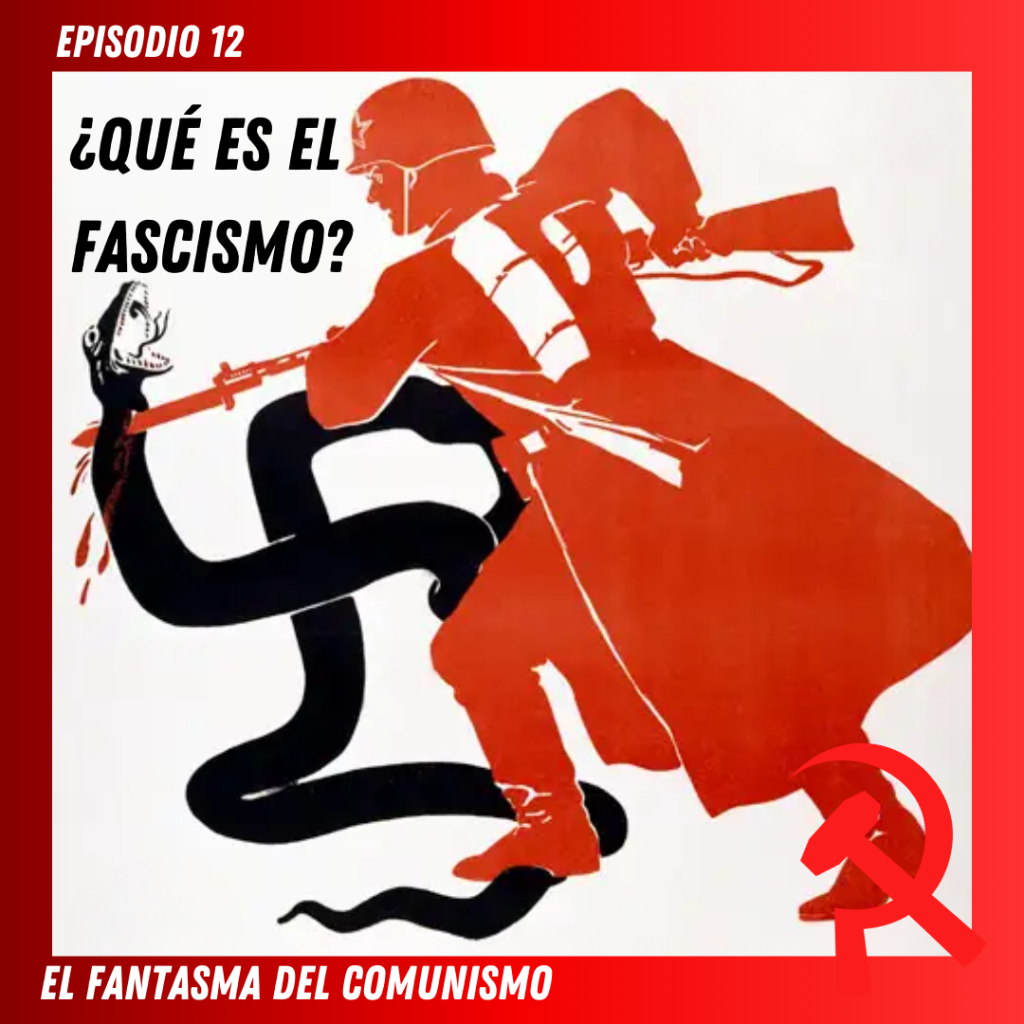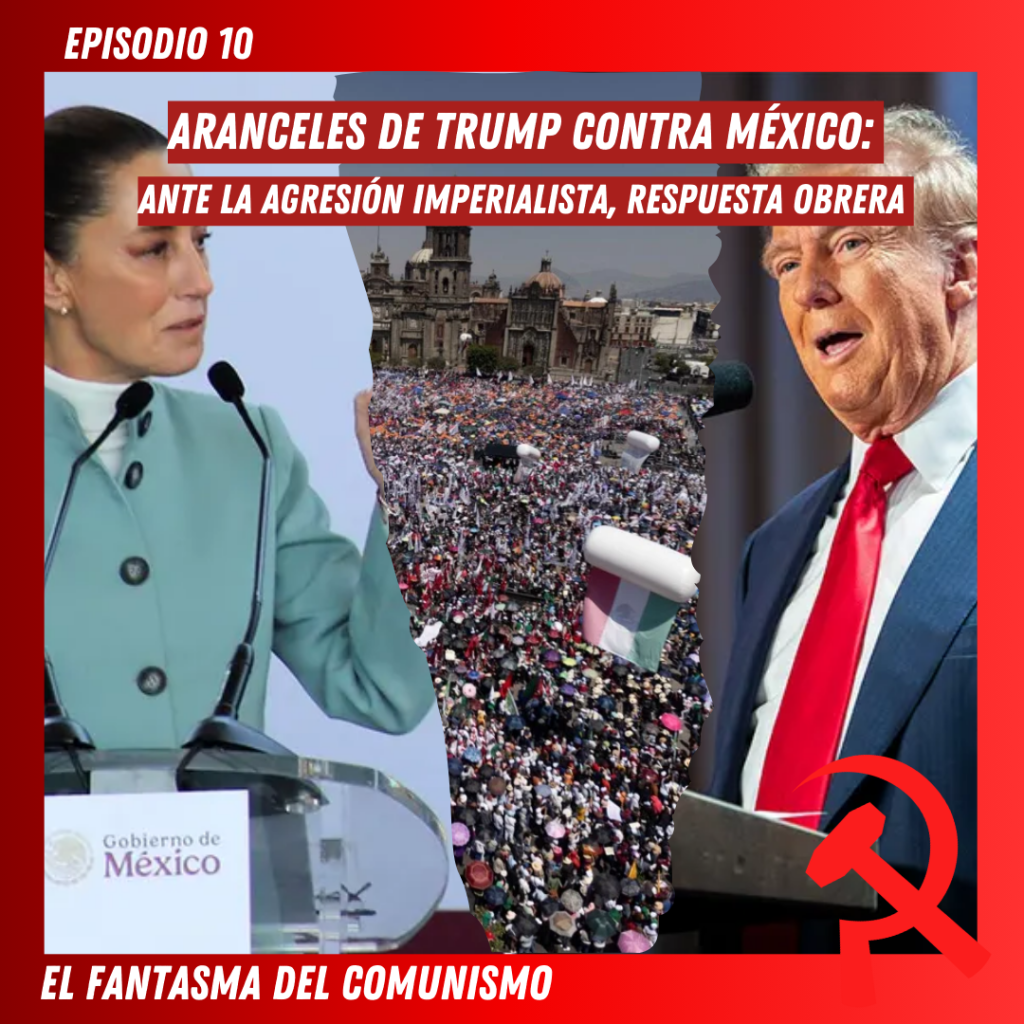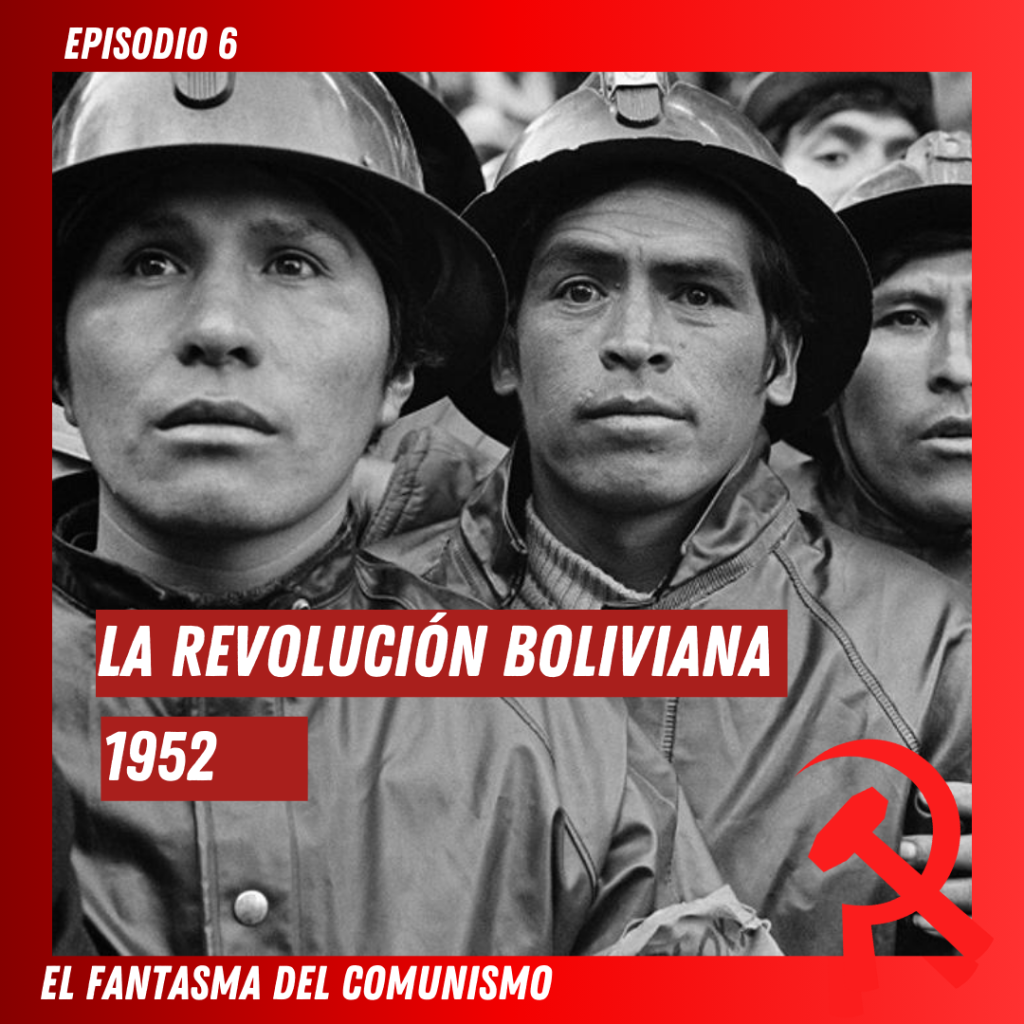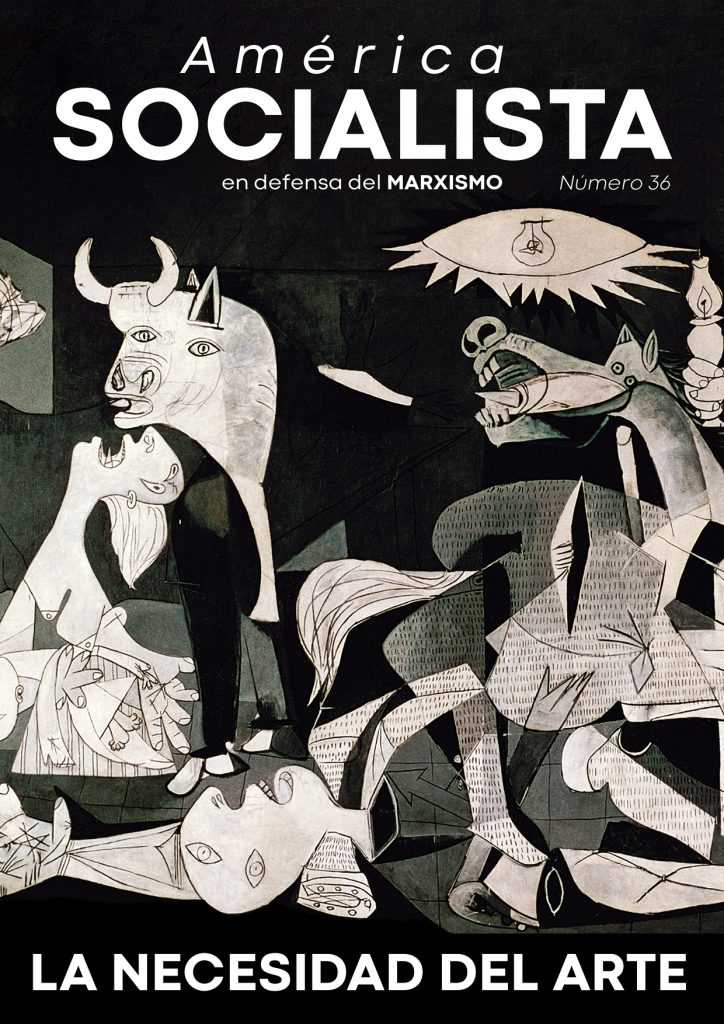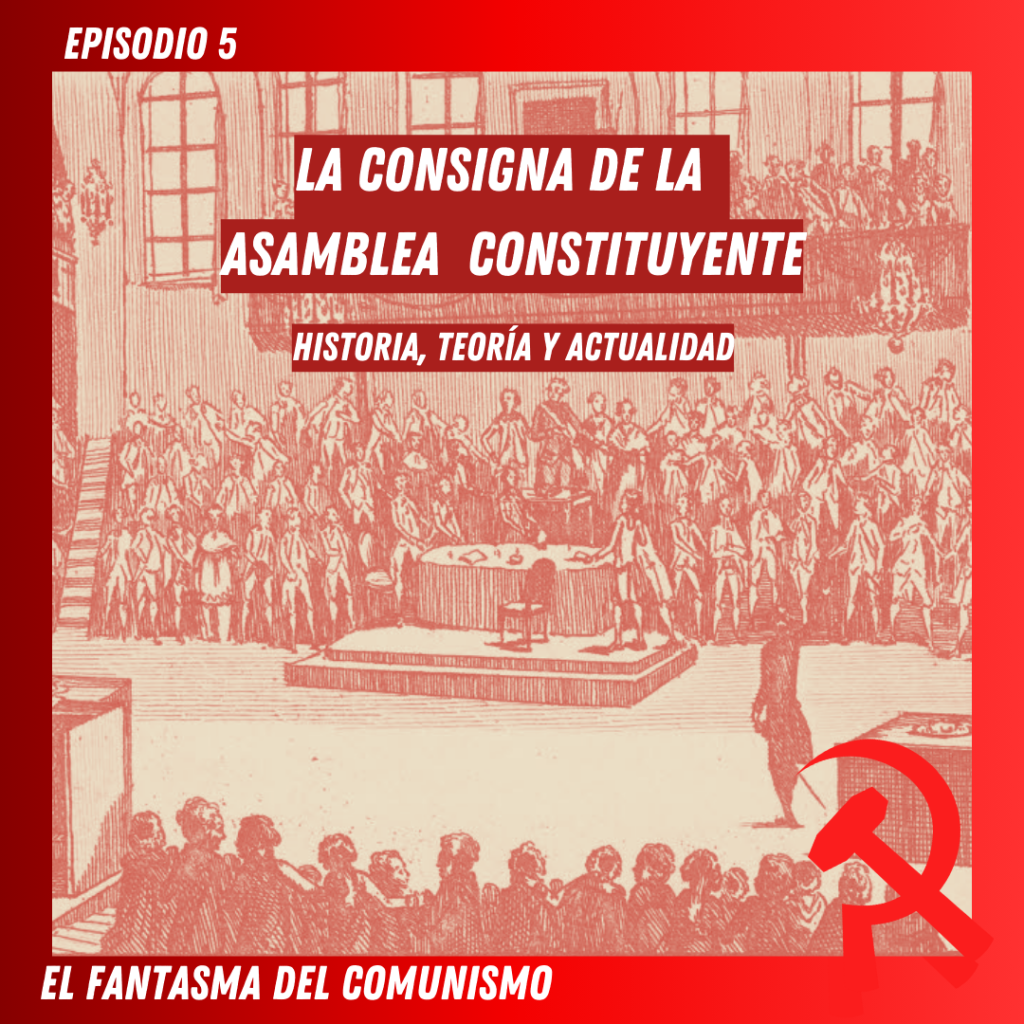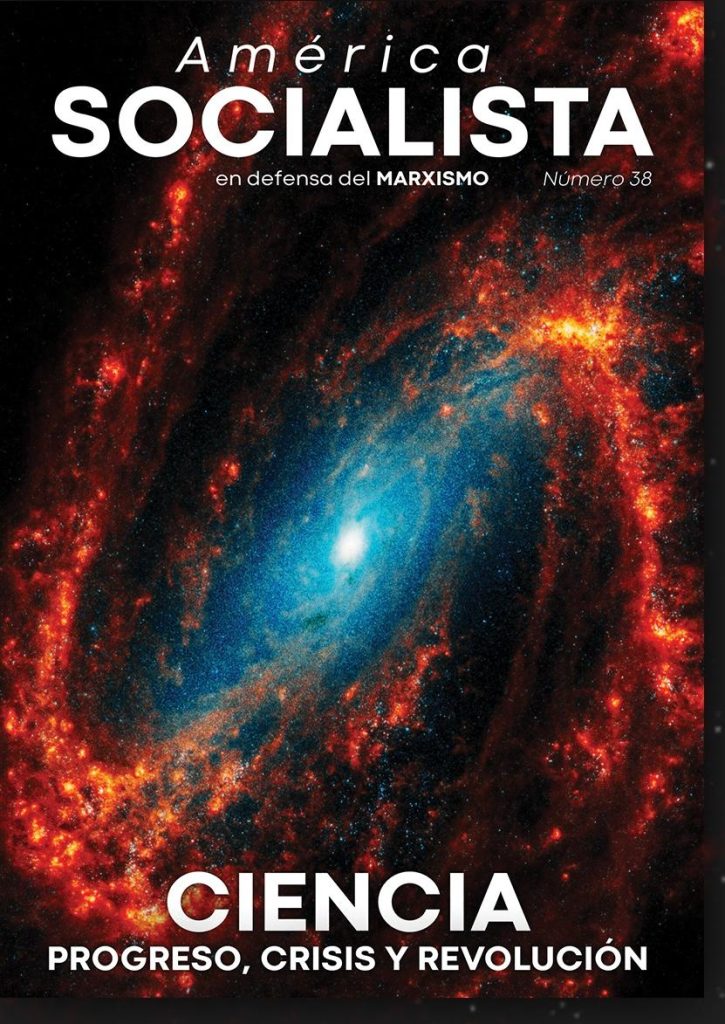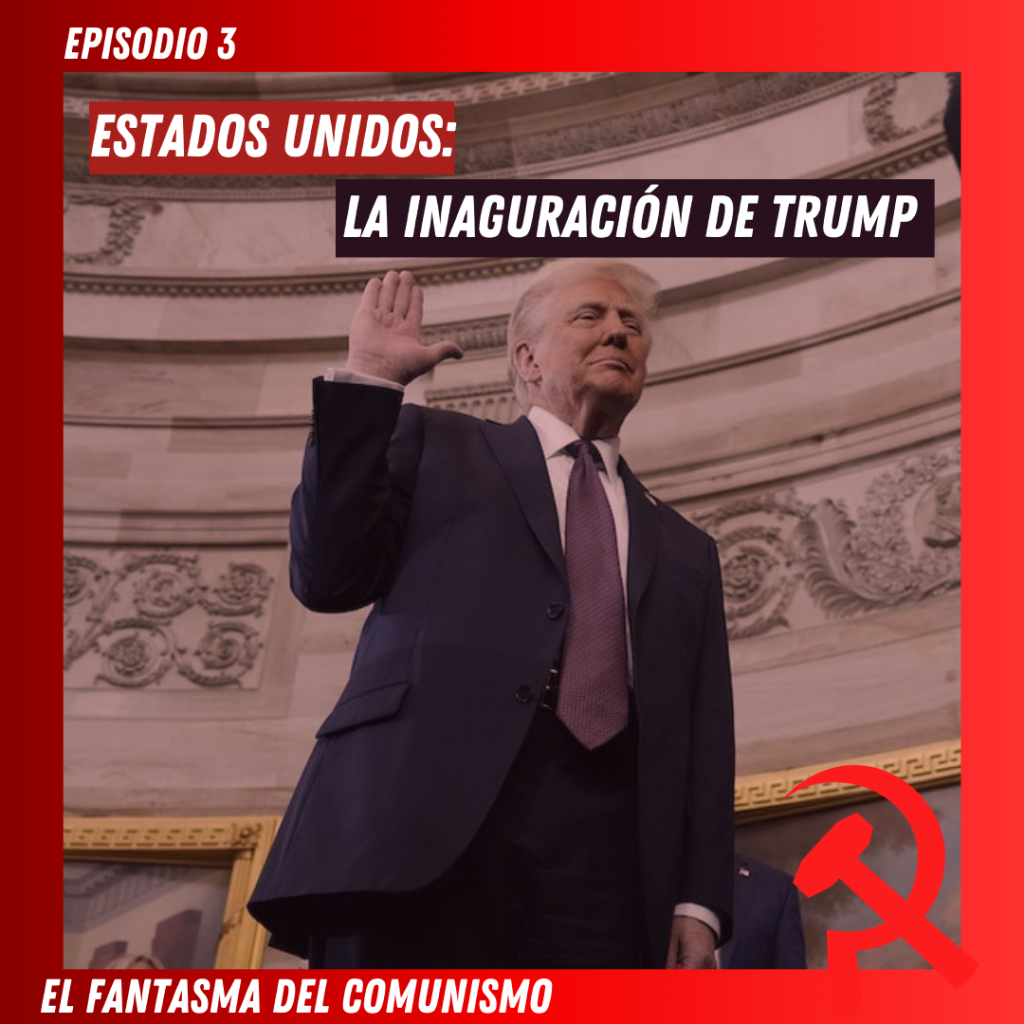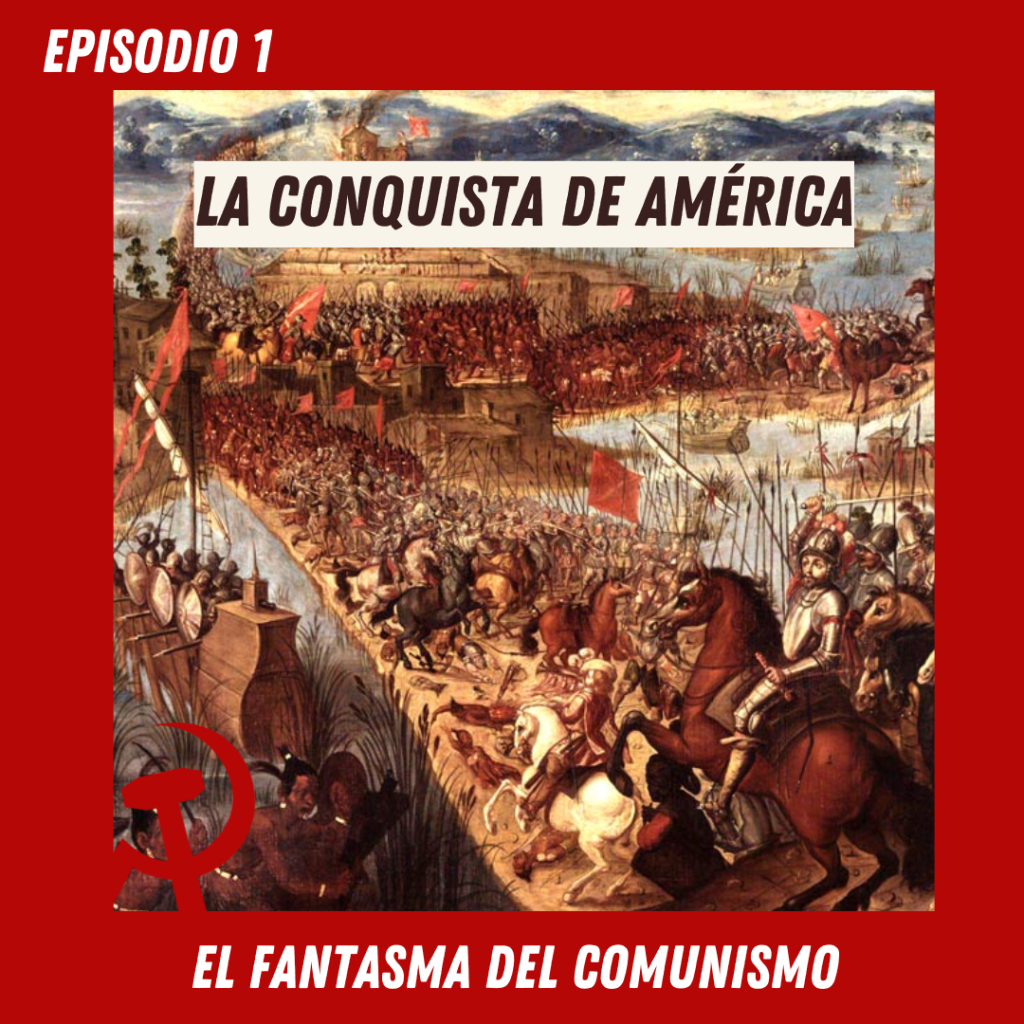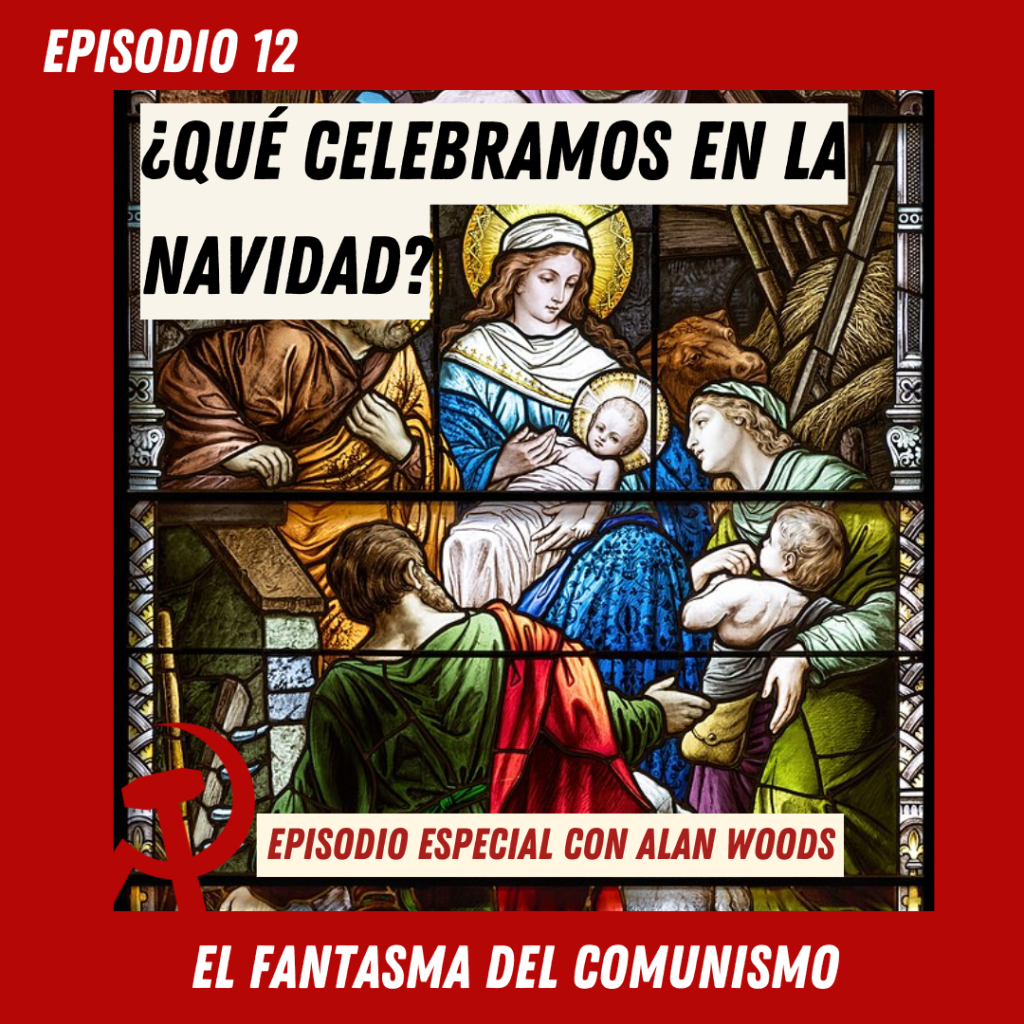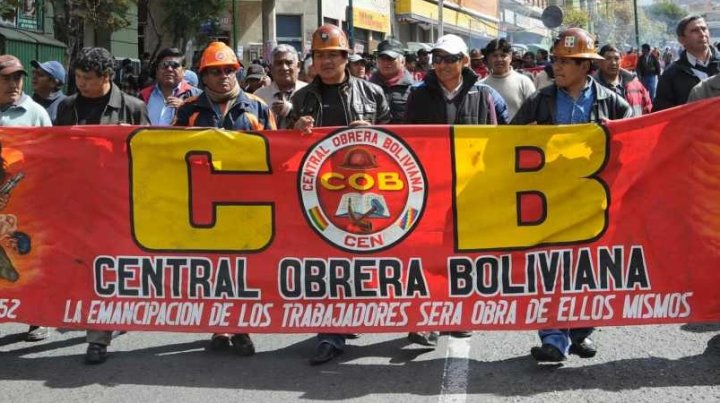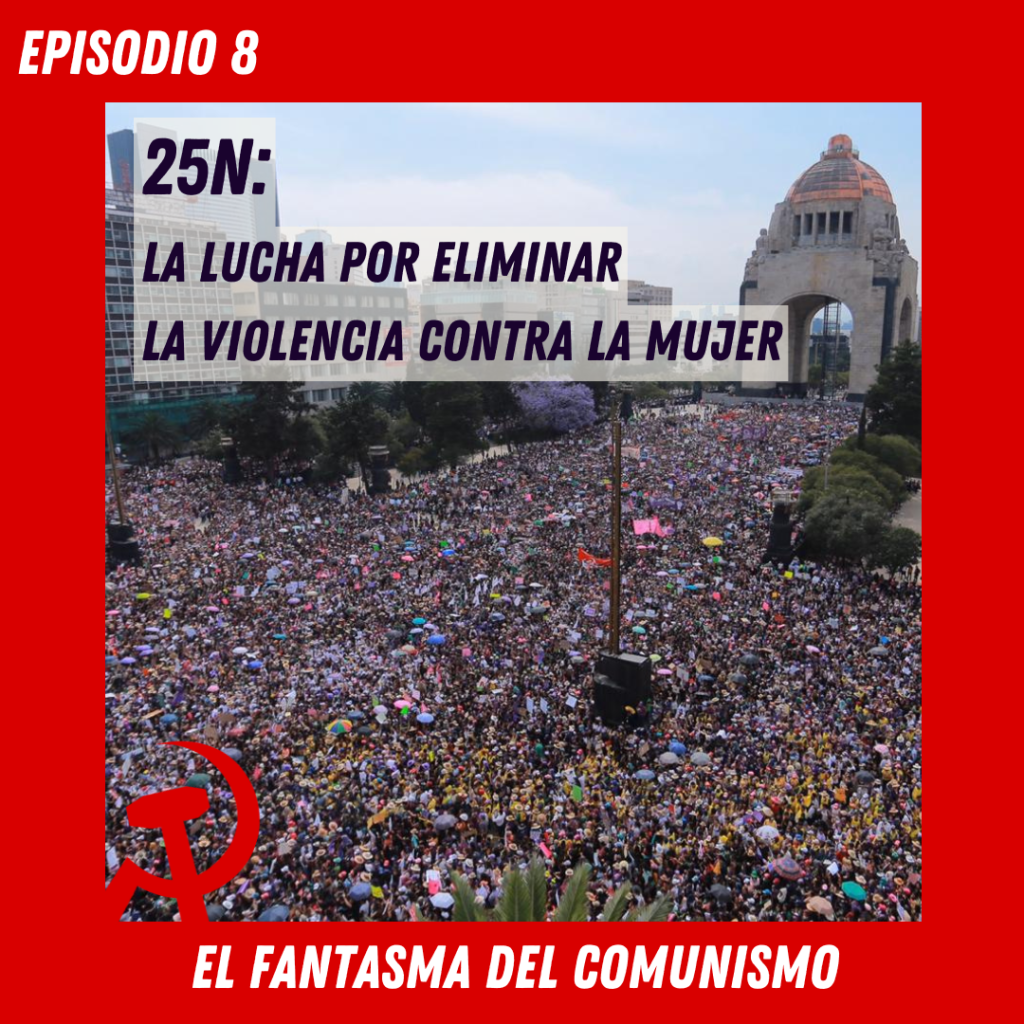El anuncio del viernes 30 de mayo por parte de la Empresa de Telecomunicaciones cubana (ETECSA) de aumentar sus tarifas ha provocado una reacción de indignación sin precedentes en Cuba poniendo sobre la mesa la discusión sobre una serie de aspectos que son centrales para el futuro de la revolución cubana.
Continuar leyendo «Cuba: el tarifazo de ETECSA, la burocracia y el avance de la restauración capitalista»